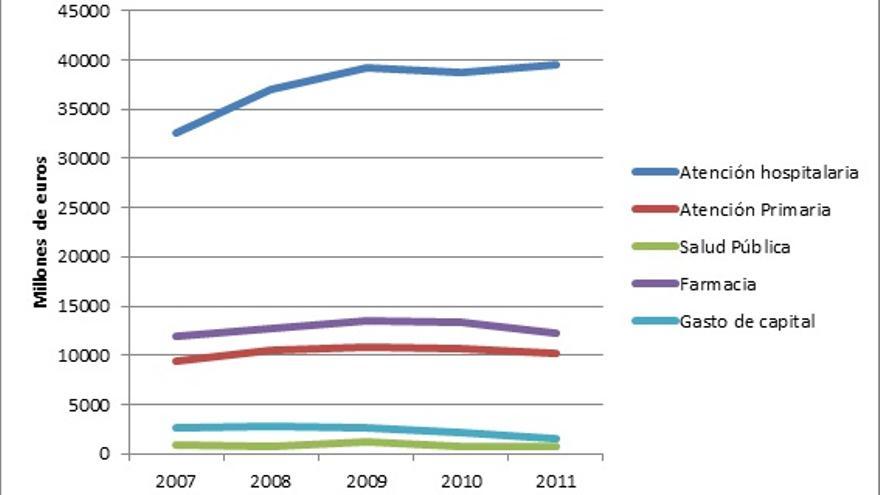Sí, ya lo sabemos, todos los centros sanitarios están colapsados, las plantas llenas, los pasillos repletos de gente esperando a subir a las plantas, las Urgencias a rebosar y los centros de salud viendo cantidades ingentes de pacientes (el que esto escribe vio 65 pacientes en una tarde hace un par de días).
La respuesta a este colapso anualmente predecible siempre es la misma: "El Gobierno de XXXXXX (inserte Comunidad Autónoma) anuncia la contratación de XXX médicos y enfermeros más en los servicios de Urgencias de los centros hospitalarios para hacer frente a la epidemia de gripe".
Aquí traemos algunas propuestas para poder enlazarlas cuando veamos la enésima referencia al incremento de plantilla de urgencias en las épocas de epidemia de gripe como respuesta única a este problema.
1. No actuar en la época de gripe.
Parece una estupidez, pero los incrementos de plantilla a mediados de una epidemia periódica y planificable lo que esconden es un intento de retrasar el gasto en dicho personal durante unas semanas. El colapso de los centros sanitarios en enero se arregla en junio, no en enero.
2. No molestar.
El año pasado una Comunidad Autónoma (lo han hecho también otras otros años) implantó un plan de seguimiento de la gripe según el cual cualquier paciente diagnosticado de gripe (con independencia de su comorbilidad o de otras condiciones) debía recibir seguimiento telefónico por parte del personal de enfermería unos días después de la realización del diagnóstico.
Esto es, si eras una persona de 45 años sin ningún problema de salud, decidías ir al centro de salud por un cuadro gripal no complicado en vez de automedicarte y quedarte en casa, y tu médico o médica de familia te ponía el diagnóstico de "Gripe", entonces se generaba una tarea para el/la enfermero/a correspondiente que difícilmente iba a aportar algo para tu salud.
Bastante carga de trabajo existe en esta época como para desarrollar planes de seguimiento de gripe totalmente verticales y que no dejen tiempo para que desde Atención Primaria se haga lo que se debe y se sabe hacer: poner más énfasis en el seguimiento de las personas que más lo necesitan y no cegarse con el predominio epidemiológico de la gripe en una época en la que el aumento de mortalidad también se hace notar en otras patologías.
3. Permitir la autojustificación de las ausencias laborales por enfermedad con duración menor a 3 días.
Bastantes herramientas de control y sumisión ejercen los contratadores como para creer que la instauración de un sistema de autojustificación de ausencias cortas por motivo de enfermedad supondría el colapso del sistema económico español. Esto ya se hace en otros lugares y es algo totalmente implantado social y culturalmente; para que en algún momento sea algo culturalmente aceptado y asumido un buen comienzo sería aprobarlo y apoyarlo.
4. Promover la automedicación responsable.
Los mantras antiautomedicación están muy metido en el ADN de las instituciones sanitarias pero en realidad dejan entrever un cierto afán omnicontrolador que no tiene mucho sentido. Cualquier persona que haya pasado un cuadro catarral o una gripe (no son lo mismo, y probablemente los primeros, los catarros comunes, colapsen los servicios de salud mucho más que la gripe, que es la que lleva la fama) sabe lo que puede y debe tomar para paliar los síntomas y sabe qué es lo que no puede ni debe.
La frase de "paracetamol y mucha agua" con la que un personaje de una serie de televisión despachaba a todos los pacientes que pasaban por su consulta (algún día hablaremos de los iconos televisivos que tenemos que soportar los/as médicos/as de familia para generar imaginarios colectivos que nos identifiquen con Emilio Aragón o Miguel Ángel Muñoz) podría ser el escalón uno previo a pasar por una consulta tener que sentir remordimiento por ello y decir -como dice mucha gente- "sé que he hecho mal automedicándome, pero he empezado a tomar paracetamol".
Los mensajes antiautomedicación deberían centrarse en aquello que nunca debe tomar el paciente por su propia cuenta, no tanto por el riesgo propio, que también, sino sobre todo por las externalidades negativas sobre el resto de la población, es decir: LOS ANTIBIÓTICOS.
5. Invertir en la promoción de la prevención del contagio: LAVARSE LAS MANOS.
"¿Hay alguien más igual que usted en la familia o AÚN no?", esa es la frase introductoria para resaltar a importancia de la higiene de manos para prevenir el contagio de los cuadros de transmisión por contacto o por gotas (gripe, por ejemplo). Es más fácil ver campañas por la vacunación antigripal que por la higiene de manos; el consejero de sanidad sale en la televisión poniéndose la vacuna, pero rara vez sale lavándose las manos o haciendo gala de toser en el codo y no en la mano.
6. Hacer una macrocampaña que camine hacia los autocuidados cuando sean preferibles.
Comentábamos en el post anterior que existe una tendencia notable a despreciar la capacidad de las campañas de educación por no ser efectivas... sin haber hecho nunca ninguna campaña de educación. El "póntelo, pónselo", que acabó siendo un mito en los lemas de las campañas de promoción de la salud debería tener un correlato en el ámbito de los autocuidados llegada esta época.
Al igual que otras políticas de promoción de la salud, las campañas de educación sanitaria tienen que intentar dirigirse a la parte más alta de la cascada de los determinantes sociales, individualizarse por sectores sociales y necesidades, y no centrarse solamente en la disminución del consumo de recursos sanitarios. Educación para empoderar, no para ahorrar. Los ahorros o las mejoras de eficiencia han de ser el resultado de un mayor control de las personas sobre sus vidas, no ser el objetivo principal.
7. Generar figuras mixtas de contratación investigación - asistencia con variaciones intraanuales en los porcentajes de dedicación.
Esto es, fomentar la investigación en Atención Primaria mediante la contratación de personal que durante el año desarrolle una labor asistencial 50% investigadora y 50% asistencial, que en las épocas de baja demanda asistencial pase a ser 70% investigadora y 30% asistencial y que en las épocas de alta demanda asistencial sea 30% investigadora y 70% asistencial.
Hay que dotar a las plantillas de la capacidad necesaria para dar respuesta a todo lo que deben dar respuesta, y esto no tiene porqué hacerse de una forma monolítica ni fomentando la temporalidad.